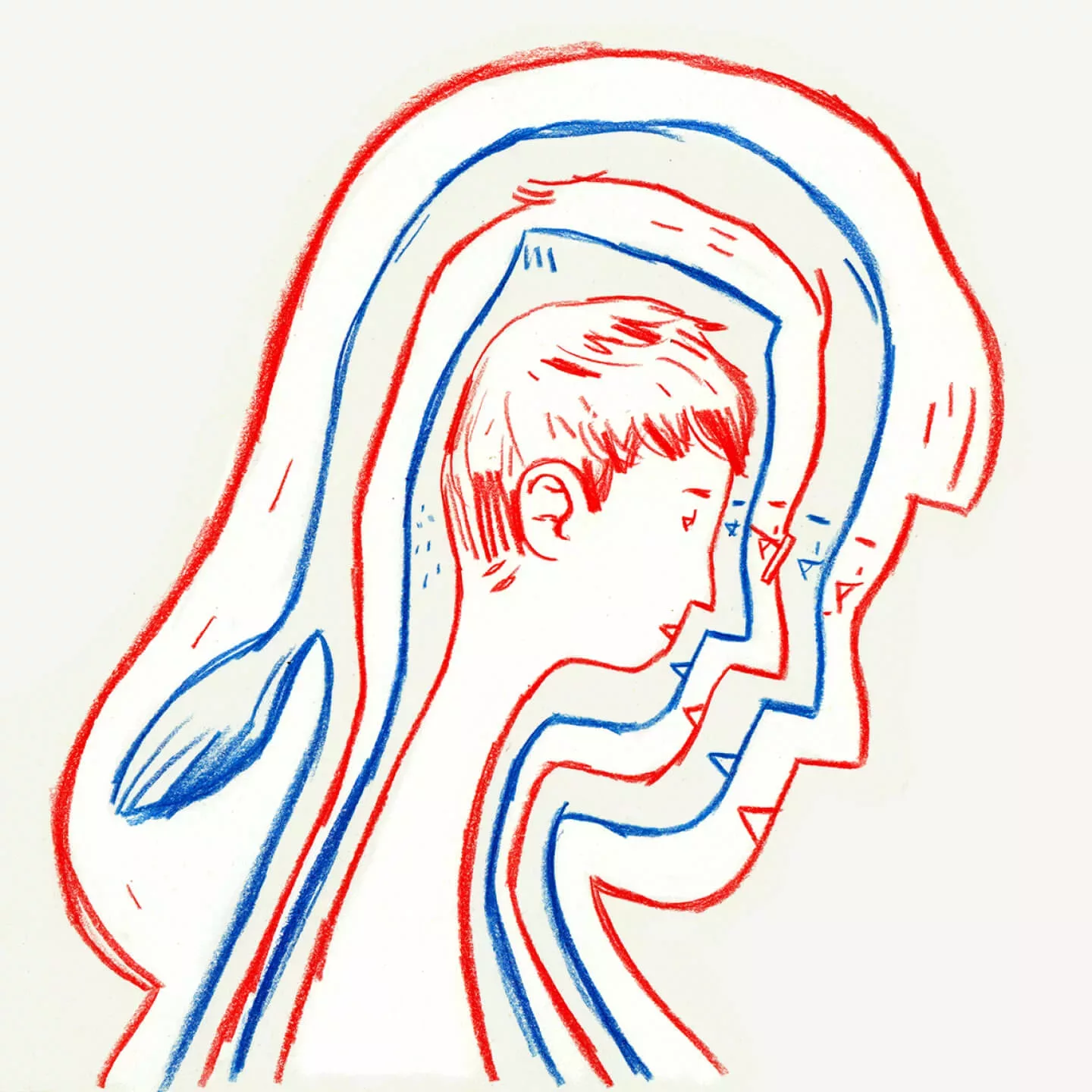Maricielo tiene la voz convencida y ronca como la de una cantante de tangos de cantina barrial. Su rostro tiene marcas de la vida y de los viajes, esas marcas que son exclusivas de caminantes y pioneros. Bien podría ser una artista de vodevil itinerante, y tal vez lo sea. Hoy en día está en Medellín por los azares de la pandemia, pero su hogar de paso ha sido Bogotá durante los últimos cuatro años. Bogotá y sus calles, Bogotá y sus historias, Bogotá y su Biblioteca Carlos E. Restrepo.
Nació en Lima y, por tanto, es limeña. Una limeña fundamental, icónica, solo que no tiene alma de tradición ni le repican las castañuelas de ningún tacón. La vida de Maricielo se parece más a un panalivio, ese lamento peruano y negro que nació a escondidas en las trastiendas de las casas señoriales del siglo XVIII y a fuerza de cantar verdades en los bailes fue un ritmo declarado inmoral y convertido en clandestino. Es como el blues peruano, que casi siempre remata sus estrofas con tres palabras, como para decir amén: panalivio, malivio san.
Maricielo llegó a Bogotá en 2017. Para entonces tenía 51 años, toda una héroe solitaria y adulta; una Ulises sin Penélope tejiendo nada. Desde hace muchos años se gana la vida vendiendo golosinas en los semáforos de las calles, aunque es profesional en derecho de la universidad de San Martín de Porres, en Lima, y aunque haya sido capitán del Ejército Nacional de la República del Perú. Con estas pocas señas de la señora Maricielo Torres Bustamante, cualquiera podría suponer lo obvio: que es un caso más de drogas y excesos, uno de esos destinos malogrados. Pero en ella nada es obvio.
Con estas pocas señas de la señora Maricielo Torres Bustamante, cualquiera podría suponer lo obvio: que es un caso más de drogas y excesos, uno de esos destinos malogrados. Pero en ella nada es obvio.
En las calles de Bogotá se enteró, por una noticia, de la biblioteca Carlos E. Restrepo: acababa de ser condecorada como la mejor biblioteca del país. Cuando la encontró no le pareció una edificación extraordinaria, pero apenas entró se sintió en casa: “Allí hay espacio para todos, hasta para una persona como yo, que a veces estoy tan desaliñada”. Y se sintió en casa porque en ella habita la poesía. No la rima fácil, no el artificio ni la técnica, sino la humana poesía. La profunda, la que lleva y trae noticias asombrosas de nosotros mismos.
Hay que decirlo, porque es importante para entender sus razones fundamentales de vida: Maricielo nació hombre un 16 de mayo de 1965. Hijo de una familia de clase media peruana como cualquiera, solo que desde muy pequeña se dio cuenta de que no estaba contenta con lo que le había tocado en suerte: ni disfrutaba los juegos rudos de sus compañeros, ni de esas conversaciones de machitos adolescentes. Y como se sentía fuera de lugar se fue refugiando en la literatura por descarte. Las historietas primero, los cuentos de Perrault, El principito, los piratas de Salgari, las aventuras de Julio Verne. Se hizo bachiller sin novedad y emprendió el camino de las leyes en la universidad San Martín, donde se daría cuenta de que el mundo es diverso y posible. Se aficionó a la literatura de manera irremediable, y se hizo adicta a grandes escritores homosexuales. Le encanta Capote, porque sus palabras son bisturí, y Oscar Wilde, por ser contundente y verdadero. En el fondo sentía que en algún momento de su vida tendría la obligación de ser tan verdadera como ellos, personas sin doble vida y sin secretos. Pero siguió jugando el juego, se tituló en derecho y al cabo de unos años ingresó al Ejército del Perú como profesional, donde trabajaría durante ocho años con el grado de capitán. Hasta que se le hizo insoportable sostener la dualidad y se retiró para asumir su verdadera identidad. Maricielo Torres Bustamante, la poeta.
Y como se sentía fuera de lugar se fue refugiando en la literatura por descarte. Las historietas primero, los cuentos de Perrault, El principito, los piratas de Salgari, las aventuras de Julio Verne.
En ese camino de estrógenos para despertar su cuerpo de mujer, se le fue todo lo conseguido hasta entonces. “Dejé de ser abogado, porque quiero que me digan doctora y no doctor”. Esa es su razón, aunque también sabe que dejó de serlo porque nadie contrataría a una abogada transgénero ni en el Perú ni en ninguna parte de América Latina. Así que empezó a vender golosinas en la calle y se hizo defensora de las mujeres, de los travestis, de los marginados. Solo cabe en el mundo de los que nada pretenden. Ella dice que, cuando consigue algo, siempre viene un evento cósmico que lo enloda todo y lo enturbia. Apenas se conoció su historia apareció en escena la morbosa curiosidad de los medios. La bautizaron el Capitán Maricielo. Le hicieron reportajes en televisión, en prensa, en radio. Y disfrutó de su fama hasta que la empezaron a caricaturizar en un programa de humor barato. Acabaron con ella, con su lucha de años y se hizo errante.
La bautizaron el Capitán Maricielo.
Primero viajó a São Paulo. Dice que no se pudo comunicar con esa ciudad porque es de lujo: “No hay vendedores callejeros”. Luego se fue a Buenos Aires durante los meses de invierno y le encantó: “Buenos Aires es una ciudad distópica, como Bogotá, pero distinta en su distopía porque en Colombia todo el mundo comparte su rareza, las ciudades te hablan. En Buenos Aires eres tú solita con tu bufanda, tu mate y tu libro en un parque. Punto. Nadie se mete contigo”. Se la pasaba en la Biblioteca del Congreso hasta medianoche. Y cuando agotó su momento en Buenos Aires le tocó el turno a Bogotá. “De no haber sido por la Carlos E. Restrepo me habría ido hace tiempo”, dice. Todos los días durante estos últimos cuatro años trabajaba la calle hasta que hacía lo del día y luego se iba a la biblioteca. En poco tiempo se hizo entrañable para todos. Asistía al café literario de los sábados con Ruth Pereira, y comenzó a dictar ad honorem un taller sobre derechos fundamentales a la luz de la constitución del 91. Pero llegó la pandemia y todo se fue al traste. Ella cree que todo se derrumba inexplicablemente por causa de su sino trágico.
Maricielo conoce y entiende la tradición poética del Perú. Sabe de Blanca Varela, por ejemplo, la de “Curriculum vitae”: “digamos que ganaste la carrera / y que el premio / era otra carrera / que no bebiste el vino de la victoria / sino tu propia sal / que jamás escuchaste vítores / sino ladridos de perros / y que tu sombra / tu propia sombra / fue tu única / y desleal competidora”. Sabe y conoce la poesía de José Watanabe, Antonio Cisneros, Carmen Ollé, Rossella Di Paolo. Y claro que leyó a César Vallejo hasta el cansancio. “No leer a Vallejo en el Perú es como no hablar de Gardel cuando se habla de tango en la Argentina”, dice. Está convencida de que fue Vallejo y no Rubén Darío el fundador del modernismo en Hispanoamérica porque fue el primero en usar palabras y modismos del castellano coloquial.
Cuando Maricielo recita “Los heraldos negros”, lo hace con una carga de verdad emocional tan fuerte que simplemente parecen escritos por ella. Su voz de tanguera antigua interpreta con maestría cada imagen porque toda su alma habita el universo de esos heraldos de Vallejo:
Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!
Maricielo se hizo a una habitación en el barrio San Bernardo, que tiene la peor reputación en Bogotá. Sus vecinos pueden ser ladrones de poca monta o jíbaros o prostitutas o cartoneros y a ella no le importa. Ella no juzga. Ella convive, ella mira, ella enseña, ella aprende. Ella escribe con el alma primero. Maricielo encuentra la belleza en otras calles, en otros rumbos, como los poetas malditos. Como Rimbaud, que sentó a la belleza en sus piernas y la encontró amarga. Como Baudelaire y sus Flores del mal; como Verlaine y su oda a lo grotesco.
Ella convive, ella mira, ella enseña, ella aprende. Ella escribe con el alma primero.
A veces maldice de la calle. Dice que no soporta más: que está vieja y está cansada y está triste y está sola. Y cuando eso le pasa, cuando así se siente, la embarga la oscura, la otra que la habita, la que usa palos en la rueda y tijeras en las alas. Y quizá, solo quizás, en esa dicotomía que vive a diario habita toda la potencia de su poesía. Su obra se escribe con el tiempo en cuadernos que atesora. Escribe a mano siempre. Y cuando lee lo suyo parece que desenfundara un revólver cargado con una sola bala que apunta a su propia sien:
Quiero ser mala
Mujer
Quiero tener el honor de ser
Mujer maldita
La legión, los lobos y la luna llena
Ser una afrodita pintada de azul
Sin cabeza
Sin tetas
Sin nada
Desde niña me decían
Te llamarás María
Cuando termina de leer se queda escuchando, ¿quién sabe?, tal vez los latidos de su corazón, tal vez “las caídas hondas de los Cristos del alma”.
Y panalivo, malivio san.