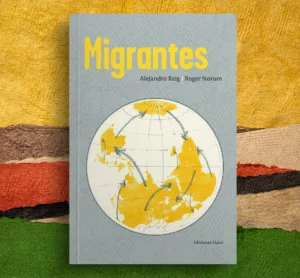Autor: Hugo Chaparro | 234 págs. | El Peregrino Ediciones | 2014
El museo de esta historia abarca el mundo entero, sus piezas son secretos de ámbar, pequeños objetos que doce amigos distribuyen por el mundo, dispuestos solo para aquellos de ojos atentos y rápidos. Es un museo itinerante, dentro de una novela que también es un museo itinerante; se experimenta en su interior una fascinante aventura intelectual, se está en muchos lugares del mundo, en diferentes épocas y en doce vidas, con tal intensidad que por momentos es necesario alejar el libro y preguntarse por el extraño artefacto que se sostiene en las manos, capaz de contener un universo único que se revela en diferentes textos que dialogan durante toda la novela: el ensayo, la poesía, el diario, la carta, la fotografía.
La señorita Shaff, historiadora del arte y curadora, se ha propuesto combatir a la oscura Orden de los caballeros del ámbar que ha hecho del arte un feudo, burlándose de su arrogancia y su avaricia, alterando la geometría tradicional del museo para contraponer a la quietud, a la inmortalidad y a la romería turística el azar, el destino y la experiencia. Para ello emprende una misión en la que reúne a doce amigos que viven en diferentes ciudades del mundo y que tienen diversos talentos y oficios en el arte. Serán retratados juntos en el palacio de Versalles por quien sea, quizá, el más entrañable de los viajeros de esta historia, Ryukichi, muchacho, vagabundo y fotógrafo fugaz. La fotografía de los doce está en la tapa del libro, a la que volvemos durante toda la lectura para ir reconociendo el rostro de las vidas que se nos narran y para constatar el semblante —el aura— de los viajeros en esa tarde de la primera avanzada del museo itinerante.
Irán dejando al azar, en lugares inauditos, pero a la vista de todos entre París, Cartagena, Ciudad de México, Buenos Aires y otras ciudades piezas de una colección de objetos de ámbar que pertenecieron a una emperatriz rusa del siglo XIX, conformando así el museo, en el despliegue del rumbo incierto que toman los objetos cuando hacen parte de la vida y del mundo, aceptando el movimiento y el cambio como condición de existir (“como ese grano de arena repetido en el desierto, estamos en todas partes”) y conscientes de que cada objeto guarda una historia y hace parte del guion de la vida de alguien, o de muchos. Los objetos y en este caso las piezas de arte no pueden ser propiedad de nadie: “su único dueño es la suerte”.
A la historia la sostiene un entramado simbólico y ritual poderoso, una filosofía del arte, una ética de la intuición y una teoría del tiempo que, imaginamos, el autor tejió por años, con la paciencia y el cuidado de un narrador artesano, filósofo y lector voraz; un tanto erudito y cínico, y otro tanto sencillo y enternecedor. Minucioso en el retrato de los doce protagonistas y de sus devenires existenciales, los conocemos no solo en la singularidad de sus biografías extraordinarias, también en el sentido que le dan a su experiencia vital y a su relación con el arte. La misión que les propone la señorita Shaff y que realizan con exactitud será documentada por ella en cartas, escritos e imágenes en un gesto de memoria y de provocación para el lector. Nos recuerda la potencia de existir y la fugacidad de la vida, la persistencia en ella y en lo indeterminado de nuestra condición: “Los jugadores se miran desconcertados. La suerte se está burlando de ellos. Saben que el azar decide cada uno de sus movimientos. Que obedecen a un destino impredecible. Pero nunca imaginaron que la geometría del juego se fuera a desordenar contradiciendo las reglas con un jugador sorpresa”.